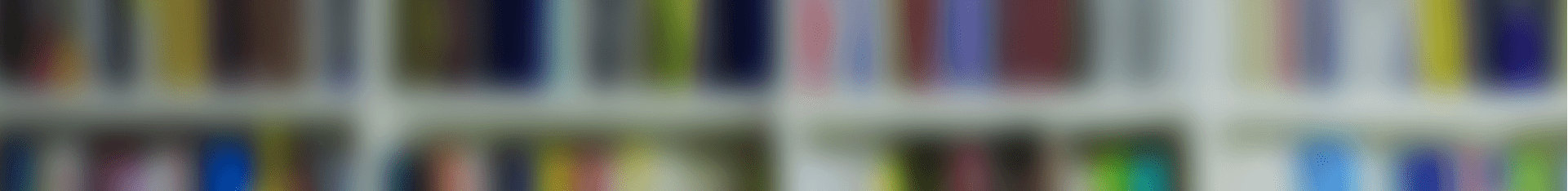Los nuevos derechos sociales y la imputación de sus costes
Las empresas no tienen una capacidad de absorción ilimitada para la asunción de las nuevas obligaciones laborales.
Vivimos, desde hace años, en un proceso acelerado de reconocimiento de nuevos derechos sociales, cada vez más detallados y, si se me permite la expresión, más “sofisticados”. Y ello tanto en el terreno legislativo como en el de las políticas públicas. En el primero, las reformas normativas son continuas y todas se mueven en el sentido de ampliar las posibilidades de disfrute de determinados derechos y de proteger a quienes decidan efectivamente utilizarlos. Nada que objetar, salvo que el proceso es, las más de las veces, producto de pujas al alza, por motivos políticos y electorales, cuando no de meras ocurrencias, y en él falta, con mucha frecuencia, una consideración más amplia, atenta a las exigencias organizativas y productivas de las empresas y a los conflictos que se pueden dar entre los propios trabajadores. Se olvida que aquellas no tienen una capacidad de absorción ilimitada y que son, ante todo, organizaciones para la producción, de la manera más eficiente posible, de bienes y servicios, a colocar en el mercado para la satisfacción de las necesidades sociales correspondientes.
Se imponen, así, a las empresas, costos que lastran su eficiencia y empeoran su posición competitiva en los mercados abiertos a la competencia de operadores económicos de otras latitudes. Son muchos los beneficios asociados a cuestiones completamente ajenas al proceso productivo, por lo que, sin negar tales beneficios, sus costos deberían estar socializados. El reciente Real Decreto-ley 5/2023 es una buena prueba de ello (no me voy a detener en el hecho en sí de la aprobación del decreto-ley, que sin duda pasará a la historia del Derecho y que pondrá a prueba la ya de por sí amplísima manga ancha del Tribunal Constitucional acerca de la extraordinaria y urgente necesidad que ha de concurrir para la aprobación de decretos leyes, aparte de exigir la valoración de esta novedosa práctica de sortear mediante estas normas de urgencia las consecuencias de la disolución de las Cortes y de la caducidad provocada por ella de los proyectos de ley en trámite). Se amplía la duración de permisos preexistentes, se crean nuevos permisos (el parental de ocho semanas, el de “fuerza mayor” de cuatro días al año) y se refuerza la posición de los trabajadores en los supuestos de solicitud de adaptación o de reducción de la jornada. Y no solo eso, sino que, alejándose de los aspectos jurídicos a los que debería ceñirse la norma, y entrando de lleno en el terreno de los intereses o de las cuestiones sociales, se impone a las empresas un papel de tutela en el ámbito de esas cuestiones sociales que les debería resultar completamente ajeno. Aparte de que no se sabe muy bien cómo articularlo: “en el ejercicio de este derecho”, se repite en la norma, “se tendrá en cuenta el fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y, asimismo, evitar la perpetuación de roles y estereotipos de género”. ¿De verdad eso es algo que corresponde a las empresas? Y ¿cómo podrían hacerlo sin inmiscuirse en la esfera privada e íntima de los trabajadores? Leyendo algunas normas me viene a la cabeza la expresión de Astérix: estos romanos se han vuelto locos. Y los romanos no somos solo los españoles, también los europeos. Un botón de muestra: la reciente Directiva europea de 10 de mayo de 2023 (2023/970) sobre igualdad retributiva afirma que, a la hora de establecer sus estructuras retributivas, las empresas “en particular, no subestimarán las aptitudes interpersonales pertinentes” (artículo 4.4). Tengo pesadillas desde que leí la norma, imaginando que algún cliente me envíe su estructura retributiva y me pregunte si ha subestimado las aptitudes interpersonales pertinentes o qué tiene que hacer para no subestimarlas.
En el segundo terreno al que me refería, el de las decisiones políticas, la situación es aún más alarmante. Hubo un tiempo, en España, en que, mal que bien, las promesas populistas se frenaban para no dar pie a una carrera demagógica que pudiese poner en peligro los equilibrios básicos del sistema. El Pacto de Toledo, por ejemplo, permitió excluir determinadas cuestiones del debate político, ya que una carrera de promesas o de concesiones hubiera podido socavar las bases del sistema de Seguridad Social. Ese pacto, en gran parte, ha saltado por los aires y los consensos sociales necesarios para garantizar el mantenimiento, y la sostenibilidad, del sistema de protección social se han evaporado, y no va a ser fácil su recuperación. La componente fundamental de dicho sistema, la Seguridad Social, es hoy más frágil y dista mucho de tener un horizonte de sostenibilidad asegurado.
Pero más allá del terreno de la Seguridad Social, parece que se ha abierto la veda. De los cheques bebé de hace años (el chiste popular decía que era el primer dinero que algunos habían ganado con su propio esfuerzo) hemos pasado a ayudas de todo tipo: abonos gratuitos de transporte, interrail para jóvenes de hasta treinta años (jóvenes de ¡treinta años!, viajando gratis gracias a los impuestos de todos: la infantilización de la sociedad), ayudas de diverso tipo, y el último hallazgo/propuesta: abono de una paga de 20.000 euros a todos los jóvenes que cumplan dieciocho años (se supone que sin límite de renta, por lo tanto también a quienes pertenezcan a las familias más pudientes), para que puedan estudiar o emanciparse. Parece que algunos políticos tuvieran en mente una sociedad como la de aquellos Estados que nadan en petróleo, en la que las labores necesarias se confían a inmigrantes y los nacionales gozan de una renta vitalicia que les exime de trabajar. El problema es que nosotros no tenemos petróleo y hemos de preguntarnos, entonces, quién paga las gracias y quién financia el dolce far niente. Una sociedad seria debería descalificar todo tipo de propuestas como estas, en las que no se especifique, con claridad, cómo se van a pagar y quién va a correr con los costos correspondientes, esto es, qué esfuerzos va a tener que hacer la sociedad para financiarlas. No existe el dinero público. El dinero lo genera la sociedad, a través de las actividades creadoras de riqueza, y el Estado detrae parte de la generada para atender a las necesidades colectivas, lo que convierte en público su uso no su origen. Entre esas necesidades no están este tipo de derramas graciosas. Claro que puede ser que haya políticos, y eso debería saberlo también la sociedad, que consideren que el dinero nunca es un problema porque el dinero lo fabrica una máquina y todo consiste en fabricar más.
Un último apunte: la obsesión por el lenguaje “sin sesgo de género” lleva a convertir, en el decreto-ley, al abogado en “persona profesional de la abogacía” y al procurador en “persona profesional de la procura”, aunque luego se hable de “el recurrente” o “el fiscal”.
Profesional de contacto